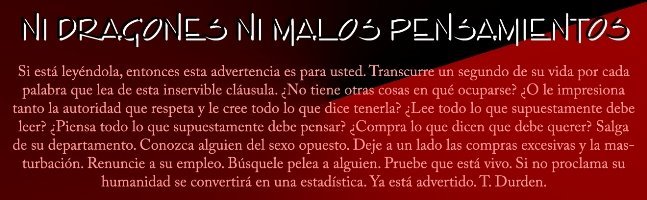John Wilkes Booth
Es un rito que no comienza cuando apagan la luz sino con la decisión y es que en este año de Nuestro Señor hay poco en cartelera pero la pasión de oír el claveteo del proyector es más fuerte.
Había un par de salas en la ciudad gigantescas sin sillas VIP, que no tenían confitería, ni aire acondicionado, los baños eran inmundos y las sillas incómodas, pero eran el sueño de cualquier cinéfilo porque aunque la capacidad superaba las tres centenas nunca había más de ocho personas paranoicamente distribuidas lo más alejadas unas de otras. Tal vez las razones por las que ese octano de personas asistía obligó a cerrarlas y ahora no queda más que extrañarlas.
Porque el cerebro de los que les gusta el cine ha debido acostumbrarse a que debe pagar más por las sillas que prefiere, entender que los distribuidores viven de vender palomitas, que los niños también tienen derecho a asistir, que siempre hay un imbécil que no apaga el celular, comenta la película con perspicaces comentarios fruto de su sobrenatural hipertextualidad, y además se para a ir al baño y tiene el descaro de regresar.
El ideal es que cuando cae la oscuridad el propio cuerpo desaparezca y el techo junto con ese aviso de salida colapsen ante la imagen que se forma frente a los ojos; la mente sólo tiene permiso para descansar cuando la marca de colilla en el extremo derecho avisa el cambio de carrete, de resto, sumergirse en la visión de otro de un mundo al que nos permitió entrar, salir y por unos segundos (u horas) lamentar que el mundo real tenga colores tan planos e historias tan simples.
Había un par de salas en la ciudad gigantescas sin sillas VIP, que no tenían confitería, ni aire acondicionado, los baños eran inmundos y las sillas incómodas, pero eran el sueño de cualquier cinéfilo porque aunque la capacidad superaba las tres centenas nunca había más de ocho personas paranoicamente distribuidas lo más alejadas unas de otras. Tal vez las razones por las que ese octano de personas asistía obligó a cerrarlas y ahora no queda más que extrañarlas.
Porque el cerebro de los que les gusta el cine ha debido acostumbrarse a que debe pagar más por las sillas que prefiere, entender que los distribuidores viven de vender palomitas, que los niños también tienen derecho a asistir, que siempre hay un imbécil que no apaga el celular, comenta la película con perspicaces comentarios fruto de su sobrenatural hipertextualidad, y además se para a ir al baño y tiene el descaro de regresar.
El ideal es que cuando cae la oscuridad el propio cuerpo desaparezca y el techo junto con ese aviso de salida colapsen ante la imagen que se forma frente a los ojos; la mente sólo tiene permiso para descansar cuando la marca de colilla en el extremo derecho avisa el cambio de carrete, de resto, sumergirse en la visión de otro de un mundo al que nos permitió entrar, salir y por unos segundos (u horas) lamentar que el mundo real tenga colores tan planos e historias tan simples.